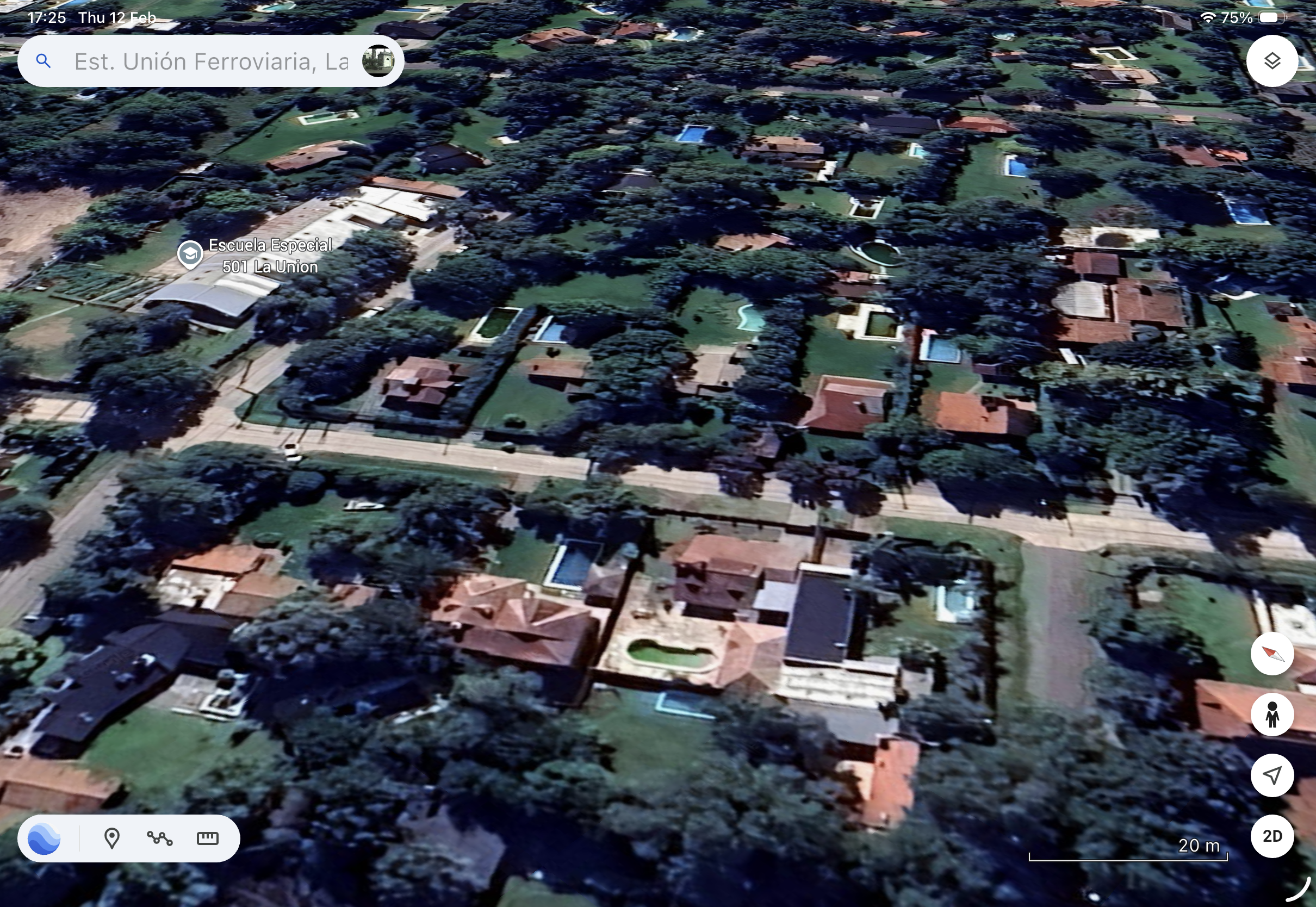María
29 de junio, hace más de 30 grados a pesar de que son ya las 8 de la tarde.
María observa a sus compañeros que juegan en la playa.
Acaba de terminar el 3ro de bachillerato. Es pequeña y delgada, aunque en los últimos meses le han salido algunas ‘curvas’ que ya le traen problemas. Algunos, serios.
Su nuevo cuerpo la avergüenza un poco, todavía no ha aprendido a enorgullecerse de él.
Está sola, sentada sobre su toalla. Mira a los demás y no sabe a quién acercarse, los va eliminando de a uno. A ella no, porque es chismosa, aquella me hace bulling, la otra histérica se enojó conmigo el martes pasado.
De los chicos, ni hablar. La desnudarán con la vista apenas se acerque.
De golpe, un pensamiento oscuro se apodera de su mente, regresa como un recuerdo negado: Ella, en bragas vistiéndose para gimnasia y la mirada libidinosa de su padre en el espejo.
Su padre no es el biológico. Es la pareja de su madre, y ha notado sus cambios físicos.
Una tarde se le contó a su mamá, que de inmediato lo minimizó con sus palabras aunque en sus ojos se reflejaba otra cosa que no pudo dilucidar.
Ahora ve todo borroso, se le han llenado los ojos de lágrimas y el corazón, de angustia, y por un momento piensa que sería mejor no crecer y quedarse en niña.
En eso Lucía, su amiga del alma, se acerca para llevarla al mar. Le hará bien.
El Mediterráneo parece una inmensa piscina transparente y azul. Algunos peces vagabundean perdidos.
Charlan un rato. Los chicos le arrojan una pelota; ella se las devuelve y le pega a Lucas, que está distraído. Lucas le gusta, se sonríen.
Poco a poco el humor cambia.
Lucía no para de hablar. Que se irá de vacaciones a Irlanda, que de paso practicará inglés. Va con sus padres en excursión, en un autobús ‘all inclusive’.
Habla a borbotones. Le pide consejo sobre la ropa que debe llevar, le da opciones, poco a poco la arranca del recuerdo de su padrastro.
A medida que el sol se esconde en el horizonte, todos se empiezan a ir.
Las dos amigas salen del agua y se secan; la temperatura ha bajado bastante.
Se ponen jeans sobre la ropa mojada.
En eso María alcanza a ver a Lucas con Sofía, la más bonita de la clase. Rubia, de ojos claros, argentina, la que vuelve locos a los varones.
Otra vez la angustia le trepa del corazón al cuello, y se lo cierra.
Lucía se da cuenta.
No la mires a esa boluda, como dicen ellos. Se lo comerá a tu chico y luego lo escupirá; ya verás.
Por el camino se despiden y ella se queda sola, o mejor dicho con el recuerdo del padre y el espejo. Le da un escalofrío.
El edificio huele a pescado frito que se prepara en casi todas las viviendas.
La madre está en la cocina. La abraza, le pregunta cómo le fue y le pide que salude a Carlos que está en el balcón, fumando mientras bebe una cerveza.
Se acerca aterrorizada.
No es la primera cerveza.
Anda, cariño, cada día más guapa.
Se pone de pie, ya está en pijama.
Al abrazarla le llega el olor al tabaco rancio, la cerveza y sudor.
Le da un beso en la cabeza, y entonces… ocurre.
Las manos calientes bajan hasta sus nalgas, se las aprietan.
¡No!
Y empuja.
Él cae hacia atrás, sobre la baranda del balcón.
Alcanza a ver claramente la sorpresa en su rostro.
Y luego, un ruido sordo como un coco que se parte.
Se asoma.
Su padrastro en el suelo, en una posición grotesca, con un charco de sangre alrededor de la cabeza y los ojos abiertos.
Alguien grita.
Ella mira sonriente hacia el Montgo, el monte que custodia la ciudad.
Y por fin huele el mar.
Y la poca luz que hay se multiplica.
Y ni escucha los gritos de su madre.
Carlos
29 de junio, y hace mucho calor en aquel pueblo mediterráneo.
Carlos estaciona el bus, lo revisa para ver si alguien olvidó cosas, lo cierra y se va para el edificio de la terminal. Son las 11:30. Un cartel marca 33 grados, pero se sienten más.
Entra y el frescor del aire le produce un alivio mágico.
Saluda a un compañero que descansa en un sillón de plástico, y que volverá a salir en 45 minutos.
Necesita un cigarrillo y una cerveza, y en esa dos cosas tiene problemas: para fumar debe salir al horno de afuera, para beber debe esperar a llegar a casa, aquí esta prohibido. Ya lo han pillado una vez, y no hay segundas.
Pero es lunes y no se ve a nadie, salvo Pedro que dormita su descanso.
Enfrente existe uno de esos mercados 24 horas, y allí tienen cervezas heladas.
Mira hacia un lado y al otro. ‘No hay moros en la costa’
Sale de la oficina; el calor tórrido lo saluda, pero no le hace caso.
Cruza la calle, entra en el mercado y se dirige a la nevera.
Ahí se siente observado por ellas, se le ofrecen, como las chicas del puticlub de la N232.
La normal de Mahou es muy pequeña; la de medio litro estaría bien, pero se decide por la ‘litrona’ (ya que vamos a hacerlo, hagámoslo bien, le dice el diablillo del alcohol al oído).
Sale otra vez, cruza la calle y se va al patio de atrás de la oficina. Hay un par de tachos inmensos que rebosan basura y moscas, y también, olor a orina (de los borrachos como él).
Enciende un cigarrillo y mientras le da una pitada inmensa, abre la botella.
El líquido helado le barre las entrañas. Es casi como un orgasmo.
Cuando llega a la mitad de la botella, escucha:
¿Otra vez, Carlos? ¿No te da vergüenza, tío?
Es González, el inspector de la línea, el que lo agarró la última vez.
Con estupor observa que le saca una foto.
Lo lamento, pero esta vez tendrás que irte a tu casa.
Las palabras le caen más frías que la misma cerveza. Siente como se le vencen las piernas.
Espere, don Mario. ¡Es que hace mucho calor! Necesitaba algo fresco, le implora.
No, tío. Lo que tú necesitas es ayuda, en esas condiciones no puedes estar llevando pasajeros de Denia a Gandia.
Te vas a tu casa.
En unos días te llamo para que vengas a buscar el finiquito.
El inspector, sin esperar respuesta, da media vuelta y regresa a la oficina.
Carlos tira a la basura la botella, que ahora le parece una serpiente, y se va.
Cómo puede cambiar la vida en un segundo, piensa.
Ojalá pudiera volver el tiempo atrás tan solo diez minutos, nada más que diez minutos.
Llega al coche, un Seat viejo y polvoriento. Si afuera es un horno, en el coche es intolerable la temperatura.
Abre las ventanas; el aire no funciona. Lo pone en marcha y sale de la terminal.
Por el camino se da cuenta de que no tiene idea de adónde ir. A su casa no, no quiere decirle a Emilia que lo han echado. ¿Y a un bar fresquito?, le susurra el diablillo del alcohol.
Las 12:30 lo encuentran frente a un tanque, que es más o menos medio litro. Está deliciosamente fresco el bar. Cuando termine el tanque se pedirá un bocadillo, uno de esos pantagruélicos.
—-
Al salir del local ya ha oscurecido. El reloj de la farmacia le dice 28 grados y si espera un poquito, las 21:30. Casi la hora de cenar.
Se siente bien, un poco mareado. La bebida ha suavizado el despido, como una especie de anestesia emocional.
Llega a su casa y se alegra al encontrar un lugar para aparcar, algo raro en esta época del año.
Emilia, su mujer, prepara pescado frito.
Se le acerca y para saludarla le toca la espalda, no la besa porque se dará cuenta de que ha bebido y además, porque últimamente las cosas del amor no andan bien. Bueno, en realidad no follan desde que ella le encontró un wasup sospechoso.
Va a la habitación y se pone un pijama liviano.
Hay un pack de seis en la nevera. Lo toma y camina al balcón.
Allí, la oscuridad ha traído algo de frescura. Se sienta en un sofá viejo, enciende un cigarrillo y abre una cerveza.
¡Nirvana!
De pronto, ahí abajo descubre a su hija que llega a casa. En realidad, es su hijastra. Eso lo lleva a lo que pasó la semana pasada. Iba por el pasillo y miró distraído dentro del cuarto de María. Se cambiaba para ir a gimnasia. Estaba en bragas. Qué cambiada, pensó mientras admiraba sus teticas de perra y una cola dura, chiquita, pero gustosa.
Recuerda que quedó paralizado.
Cuando vio su cara embobada en el espejo y se dio cuenta de que ella tambien lo miraba, siguió su camino como si no hubiera pasado nada.
Con un segundo trago el diablillo vuelve a hablarle: ¿Y si le metes mano?
Sonríe. ¿Por qué no?
Se escucha la puerta del departamento; María le da un beso a su madre y luego camina al balcón.
Hola, Carlos, le dice.
Él se levanta y la abraza.
Le da un beso en la cabeza.
¡Vamos!, lo azuza su amigo.
Baja las manos y le toma las nalgas, aunque no alcanza casi a disfrutarlas.
Ella grita ¡no! mientras le da un empujón que lo lanza por sobre la baranda.
Él la ve alejarse hasta que su cabeza impacta contra la acera.
En su último momento María se asoma, parece que sonriera.
Luego, la oscuridad.
Y su amigo, claro.
Emilia
29 de junio, se le pegan las sábanas con el calor.
Carlos, su marido, apagó el ventilador de techo cuando se marchó. Le gusta hacer esas bromitas, ésas y otras no tan graciosas, o inocuas. Él dice que son bromas, en realidad son venganzas por la vida que se han ‘regalado’ juntos.
Siempre está el recurso de la ducha para aliviarse. Deja que el agua apenas tibia la refresque.
Viene un recuerdo: lo bonita que era de joven. Bonita y estúpida, como cuando se dejó embarazar por Raúl.
La vergüenza cruel del casamiento de apuro en aquel pueblo cansino del Mediterráneo hizo que comenzara a odiarlos a todos, especialmente a sus ‘amigos’, pero sobre todo, a los parientes que le miraban de reojo su tripa hinchada.
Después nació María, su sol, su razón de vivir, su todo.
Cuando la niña tenía tres meses, Raúl se fue y nunca más volvió. Era pescador y un compañero le dijo que le había comentado sobre los barcos chinos y lo bien que pagaban.
Tal vez esté por allá, quién sabe.
Más tarde: sobre llovido, mojado. Al año conoció a Carlos.
Al principio todo iba bien. Le traía flores, la trataba a María como si hubiera sido su hija biológica, y como si esto fuera poco, podían vivir sin sobresaltos económicos.
Pero después la relación comenzó a pudrirse. Carlos perdió su trabajo en el concesionario de coches, se volvió alcohólico (y agresivo), comenzó a ignorarla, y a alejarse.
Ella, en respuesta, engordó, como casi todas las mujeres de su edad en el pueblo.
Lo último ocurrió hace unos días. Tuvo la sospecha profunda y amarga de que le era infiel.
Esperó a que se durmiera y revisó el teléfono. Ahí estaban los mensajes picantes con la vecina, las promesas, los encuentros furtivos.
Lo hacían en Gandía, en una pensión de mala muerte cerca de la terminal, se revolcaban en los 45 minutos de descanso para el siguiente viaje, pues Carlos por fin había conseguido trabajo de chofer de autobús.
Se lo dijo, y él negó todo.
Ambos cayeron en el mutismo. Ya casi no hablaban, porque si lo hacían, seguramente era para separarse.
Las lágrimas suplantan al agua de la ducha.
Hubo algo más, el rostro de Emilia se contrae de furia. María lo descubrió observándola con lascivia en el reflejo del espejo mientras se cambiaba. Tendría que haber cerrado la puerta, pero con este calor…
Se seca, aunque el sudor no tarda en aparecer, fue un breve alivio.
- – –
El día se arrastra en medio del calor sofocante.
– – –
El sol por fin se desmorona y deja de hacer daño. Una fresca brisa marina la contagia de esperanza.
Su hija estará en la playa con sus amigos, pero no tardará en volver.
Se pone a limpiar pescado para freírlo.
Siente los ruidos de las llaves en la puerta.
Es un poco temprano para que sea él, será María.
Pero es Carlos, que se le acerca para decirle hola.
Ella se tensa. Cuando le toca la espalda la asalta un deseo de darse vuelta y clavarle el cuchillo con que limpia el pescado, pero no lo hace. Alcanza a oler la cerveza rancia que transpira su cuerpo.
Mejor no, la niña se quedaría sola, con ella en prisión y ése en el cementerio.
Siempre fue así de cobarde, tan cobarde como tonta.
Otra vez se le nubla la vista y casi se corta.
Lo escucha entrar a la cocina y llevarse la cerveza al balcón.
Siente que la energía negativa ya no está, y suspira.
No pasan ni cinco minutos que percibe la presencia de su hija, y casi instantáneamente el ruido de la puerta.
María la abraza por detrás y le da un beso.
Ella le pregunta cómo le fue y comete la torpeza de decirle que Carlos está en el balcón, que lo puede saludar.
El rostro de María se contrae por su sugerencia.
Emilia se pregunta por qué hace esas cosas, será de familia se contesta, y eso le saca una sonrisa agria.
Se ensaña con el pescado que limpia, y vuelve a enroscarse en sus pensamientos culposos.
De pronto algo pasa en el balcón, se escucha el grito de la hija ¡no!
Y luego un ruido sordo.
Ricardo Viti, 6 de agosto de 2025